Desde mayo, Mora Matassi es la directora de la licenciatura en Comunicación de la Universidad de San Andrés, carrera que estudió. Pero eso es solo una línea en un currículum bastante cargado: a sus 33 años, es máster en Tecnología, Innovación y Educación por Harvard University y doctora en Medios, Tecnología y Sociedad por Northwestern University.
Publicó, con Pablo Boczkowski, "Conocer es comparar. Estudiar las redes sociales a través de los países, los medios y las plataformas", en donde investiga cómo nos vinculamos con las redes sociales y en especial un punto crítico: la desconexión. Es decir, qué pasa cuando sentimos que destinamos demasiado tiempo a las redes (o al celular) y de qué manera podemos establecer estrategias para modificarlo.
¿Cómo usamos las redes sociales en Argentina? ¿Tenemos alguna particularidad respecto al exterior?
Una de las cosas más notorias de Argentina respecto del uso de las redes sociales es la relevancia que se le da a WhatsApp. En otros países del mundo es considerada meramente una plataforma de mensajería instantánea, mientras que en Argentina tiene el peso de una red social. Es decir, se la conceptualiza y se la tiende a definir como una red social con todo lo que eso implica. Es más social que instrumental, es más un lugar donde se vive y donde se hacen cosas, se presenta el yo y se gestionan las relaciones con los demás que un lugar de simple intercambio de mensajes.
Es un lugar de socialización
Totalmente. WhatsApp es un café en Argentina, sobre todo pensando en el sentido de qué es un café en la cultura argentina. Cuando les preguntás a las personas qué redes sociales usan, la primera respuesta en general es WhatsApp, y esto nos indica dos cosas. Primero, que las personas tienden a conceptualizar a WhatsApp como una red social y no como un instrumento de mensajería, de intercambio de información. Y segundo, que tiende a ser la más importante, lo que nos habla de la importancia que se le atribuye a nuestro en nuestra cultura a la sociabilidad interpersonal y en grupo.
Y el costo de no estar allí es muy alto. Incluso hay casos, como Mario Pergolini o Martín Kohan, que contaron que no usan la red y eso generó sorpresa.
Es muy interesante que los casos de las personas que no tienen WhatsApp en Argentina sean noticia. Es decir, hasta tal punto es difícil irse de esa plataforma que estructura tanto de la gestión de la vida cotidiana que es noticiable no estar ahí. Es noticiable porque implica una ruptura con la norma social prevalente y porque implica muchísimo esfuerzo, no solo de parte del sujeto que decide irse, sino sobre todo del círculo que lo rodea. Una de las cosas que encuentro en mi trabajo de campo es que desconectarse no tiene solamente que ver con una decisión individual, sino con la capacidad de que esa decisión individual encuentre una posibilidad de gestión con otras personas que aceptan esa esa desconexión y ayudan a que la desconexión pueda mantenerse. ¿A qué me refiero? A que irse de alguna plataforma implica que el círculo primario de la persona sepa cómo comunicarse con esa persona a pesar de no hacerlo en esa plataforma, Que le envíen información frecuentemente que esa persona de otra manera se perdería y que la recuerden aunque no esté digitalmente. Es decir, hay un montón de microesfuerzos y coordinaciones que hay que hacer entre sujeto y el círculo primario para que esa desconexión pueda mantenerse.

Y yendo a las otras redes, ¿qué particularidades tenemos, qué usamos distinto?
En mi trabajo me interesaba mucho pensar los relatos, las historias, los discursos y las prácticas de desconexión digital en términos cross plataforma, comparando la narrativa de una respecto a la de otra. Porque las personas se van de distintas redes, de distintas maneras y por diferentes procesos. Te doy un ejemplo. En general, las historias de ruptura con una red como X tienen que ver con encuentros con multitudes agresivas: odio online, trolls, incivilidad. Este encuentro fortuito y chocante con multitudes en general anónimas y agresivas produce que las personas tengan que irse de allí como dando un portazo, una especie de huida.
Eso es muy distinto, por ejemplo, respecto de relatos de ruptura o desconexión de redes como Instagram, donde lo que prima es otro tipo de discurso que tiene más que ver con la distribución moral del tiempo. Es decir, qué significa usar bien el tiempo o estar perdiendo el tiempo. La idea del autocuidado por la comparación con otros conocidos, con personas de tu círculo con las cuales de pronto sentís una incomodidad porque inconscientemente te comparás, por expectativas muy altas de rendimiento del yo que existe en esta plataforma, con esta vida totalmente estetizable, que tiene que estar todo el tiempo mostrándose feliz, agradable y satisfecha.
Y en redes como Tik Tok el discurso de desconexión tiene que ver con dos cosas. Primero, con una cosa muy estratégica. Algo así como "sé que estoy usando mucho tiempo acá y ahora necesito rendir un examen. Me voy 48 horas y vuelvo". Y después también con un tema de retorno de la inversión, la idea de qué es lo que vi acá que me sirve para alguna otra cosa.
En relación a la desconexión, ¿por qué se produce? ¿Hay un registro de que algo sea nocivo?
Donde hay un registro más prevalente de una sensación de exceso respecto de lo digital es con relación al uso del celular. Aparece como el núcleo de un exceso y de una preocupación moral y ética sobre cómo vivimos la vida cotidiana. Desde el hecho de que las personas se sienten muy apegadas a las pantallas móviles hasta el hecho de que pasan mucho tiempo allí, o que observan que sus seres queridos no pueden dejar esas pantallas, incluso cuando están en contextos de copresencia, hasta la preocupación por los más chicos de la sociedad y lo que pasa en las escuelas. O sea, la preocupación que une la mayor parte de los argentinos en estos términos tiene que ver con un uso que se lee como excesivo del teléfono móvil. A la par de esa preocupación por el teléfono móvil aparecen muy rápidamente las preocupaciones sobre las redes sociales en términos generales. Pero están muy mezcladas las redes con el teléfono.
No son sinónimos, pero hay una mezcla también.
Totalmente. En su discurso las personas tienden a combinar y a mezclar discursos sobre el teléfono con discursos sobre las redes con discursos del tiempo en pantalla. Y a mí lo que me interesaba justamente era tratar de ver cómo estos fenómenos se movían en tándem, pero también se leían distinto de acuerdo a la tecnología de la que estuviéramos hablando. Entonces, por eso hice la distinción entre distintas redes, porque en general lo que tiende a preocupar a las personas así como un todo, algo en lo que todos coinciden, es en hablar mal de los teléfonos.
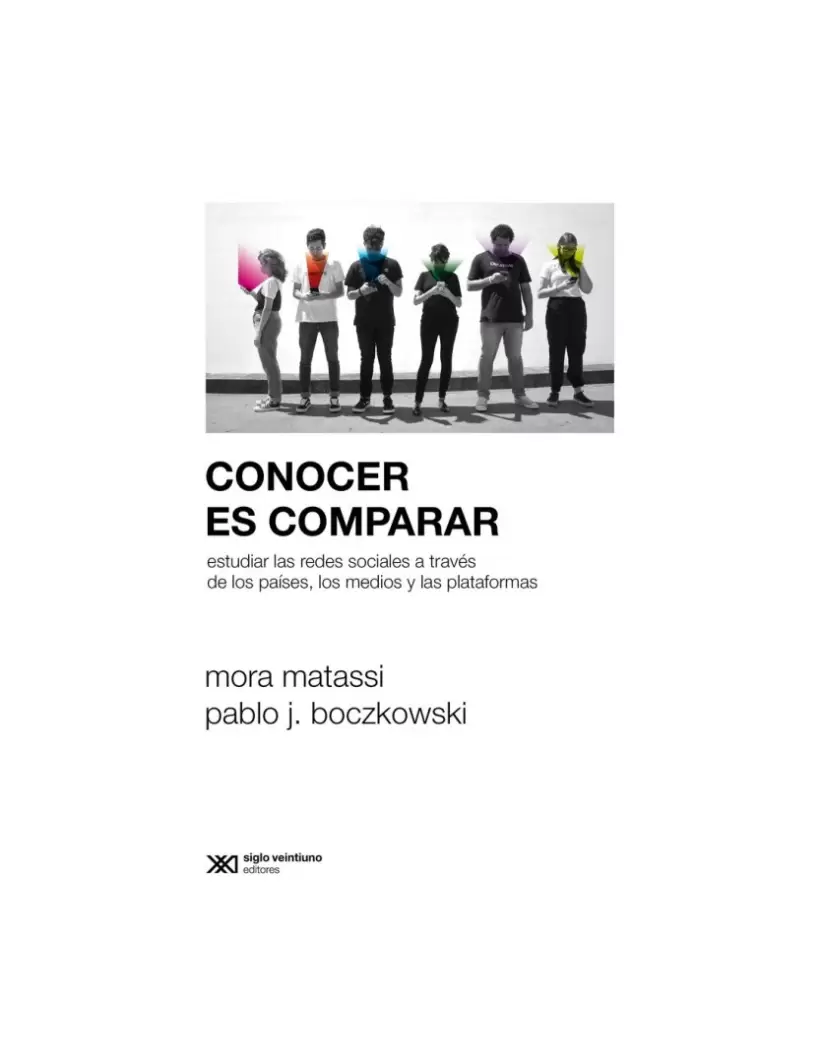
En relación al teléfono, también sucede que los centennials están más ahí y no usan tanto la computadora por ejemplo, ¿se puede vincular?
Es interesante este punto en relación a que algunos investigadores están señalando que no es tan útil usar el término de nativos digitales. Se asumía que los más jóvenes, por default, tenían todas las competencias habidas y por haber a la hora de usar el entorno digital y que los más grandes no. Y lo que se demuestra cada vez más es que las competencias digitales no surgen per se por pertenecer a una generación. Y que una generación de por sí no sabe intuitivamente usar todas las tecnologías que podría usar, sino que hay una decisión. Es interesante porque si no se tiende a pensar que los más jóvenes intuitivamente ya saben usar las tecnologías digitales que podrían tener a su alcance para trabajar. Y la respuesta es que no: todo depende de procesos de educación, de alfabetización digital y de socialización con esos dispositivos.
Siguiendo con el tema generacional, también se vincula con el uso de las redes y la desconexión.
Uno de los hallazgos de mi trabajo de campo es que las personas imaginan sus posibilidades de conexión y de desconexión al mundo digital en relación a la generación a la cual pertenecen. O sea, la lectura generacional organiza mucho de cómo las personas imaginan su posibilidad de conectarse y desconectarse.
O sea, para un centennial no hay costo por no estar en Facebook.
Exacto. La primera variable que las personas tienen en cuenta a la hora de relacionarse con las redes sociales es dónde están los de su generación. Si las personas de mi generación están en Snapchat, tengo que estar ahí. Pero si migran hacia Instagram, hago un éxodo natural hacia allí sin ningún costo. En cambio, los viajes más costosos para las personas en su ida de las redes sociales tienen que ver con los viajes solitarios, que van en contra de la corriente y donde una persona de una generación, sabiendo que su generación está en una red, decide, no obstante, irse de allí.
¿Qué experiencias hay de ese proceso, ya sea de los que se fueron o de los que nunca estuvieron?
En primer lugar, muchas personas que no están en redes sociales dejan notar que sienten una leve exclusión social y ven un horizonte en el que va a terminar. Por ejemplo, algunos me contaban que sentían que no se iban a poder dar el lujo mucho tiempo más si estar en esa red implicaba algún beneficio laboral o relacional claro.
En cuanto a las personas que dejan las redes sociales, muchas elaboran una infraestructura de desconexión. Es decir, deben sostener una serie de tácticas, estrategias y acuerdos para mantener esa distancia sustentable a lo largo del tiempo. Y esto se verifica en dos grandes estrategias. Una es la reorganización del repertorio mediático: si te vas de una red social, probablemente tengas que reorganizar tu consumo de medios, y tengas que empezar a consumir nuevos. Por ejemplo, personas que se van de Instagram: ese tiempo que se les libera lo comienzan a usar en consumir diarios online, escuchar más la radio o pasarse a otra red social. Y la segunda cosa que percibo de esta infraestructura de la desconexión tiene mucho que ver con mantener acuerdos con tu círculo primario.
¿Cómo está afectando todo esto a las relaciones en sí?
Cuando se trata de las redes sociales, lo que se verifica es esta necesidad de que los vínculos interpersonales estén ultramediatizados, y la rareza que implica la no mediatización de los vínculos. Me refiero a procesos por los cuales la presentación del yo tiene que estar mediada digitalmente y los diálogos entre personas tienen que estar presentes en distintas tecnologías al mismo tiempo. La idea de que los vínculos que sostenemos online y offline no sean tan distinguibles por los sujetos que los viven, que hay una continuidad.
¿Y cómo está influyendo en la cosa pública?
A la hora de entender el rol de las redes sociales en la política y en lo público hay que pensar la relación de las redes sociales con los medios tradicionales, que siguen teniendo mucho poder, ya sea en cuanto a la creación de agendas, a la circulación de noticias, a la definición de qué es lo noticiable y quién no. Por ejemplo, X es una red usada por una minoría de argentinos. Hay discusiones que se dan allí que luego trascienden por la lectura que los medios tradicionales hacen de lo que está pasando allí.
Cuando habla de educación y de investigación, el gobierno siempre diferenció a las ciencias duras de las sociales. De manera simplificada: las exactas aportan y son útiles y las humanidades no (más allá de la paradoja de que Javier Milei estudió una ciencia social). Con tu trayectoria en ciencias sociales, ¿cómo ves esta discusión? ¿Qué aporte se hace desde estos campos a la sociedad?
Las ciencias sociales hacen un aporte esencial e irremplazable a la sociedad que es el de formular preguntas —y sostener métodos para responderlas— sobre los modos en que hemos vivido, vivimos, y viviremos, solos y en conjunto. Disponen de una serie de saberes y herramientas que nos permite divisar patrones y explicaciones, comprender el significado de la acción social, predecir escenarios e imaginar futuros alternativos, sociales, culturales y políticos. Aportan a la tarea de desarmar la noción de "sentido común" y advertir qué valores, ideales, tipos de vínculos, instituciones, estructuras le dan forma. Además, en su atención a lo cotidiano, incluso a lo aparentemente superficial de todos los días, las ciencias sociales le dan lugar y legitimidad a preguntas que atraviesan la vida íntima, privada y pública de diversos grupos. Visibilizan cómo las personas se parecen y no se parecen entre sí, se reagrupan y se distinguen, y con qué efectos. En el campo de la comunicación y los medios, investigar sobre cómo usamos el celular, cómo vivimos en entornos digitales, qué notificaciones nos angustian y qué silencios elegimos mantener nos permite adentrarnos en temas más grandes sobre subjetividades contemporáneas, modos de relacionamiento interpersonal y colectivo, formas de trabajo, construcciones sociales de la salud y la enfermedad, entre muchas otras. Las ciencias sociales ponen en valor inquietudes que no siempre encuentran espacio en otros lenguajes, pero que organizan nuestras experiencias más profundas.

Hay otro tema que se ha mencionado mucho: ¿las redes tienden a confirmar nuestros sesgos —porque nos muestran a quienes opinan como nosotros— o nos abren la puerta a realidades y opiniones que de otra manera no hubiéramos conocido?
En la discusión sobre las cámaras de eco y las burbujas de filtro tiendo a pensar que hay evidencia empírica que nos demuestra que en las experiencias de redes sociales uno está mucho más expuesto a la diversidad de lo que se cree. Si bien en muchos casos los algoritmos operan con lógicas de afinidad, la caja negra de los algoritmos nos termina exponiendo a contenidos que de otra forma no veríamos. En el discurso público tiende a pensarse mucho más que las redes sociales nos sesgan, nos cierran y demuestran todo lo que ya sabemos o pensamos y se tiende a dejar de lado la pregunta por lo diverso que se descubre gracias a las redes.
En tu investigación, ¿qué usos de las redes te sorprendieron más?
Quizás lo que más me llamó la atención es el uso de una red social para generar apoyo en la huida respecto de otra red social. Es decir, un grupo de autoayuda de WhatsApp para irse de Instagram o TikTok.
Otro tema que estudiaste es el "visto" de WhatsApp o la última conexión. ¿Pueden funcionar como barreras, como pasos intermedios de desconexión?
Las tecnologías nos ofrecen distintas posibilidades de acción. Las empresas de tecnología son conscientes de que los usuarios cada vez reclaman un set más complejo de funcionalidades para reducir su disponibilidad, para tener más autocontrol y también, sobre todo, para sostener barreras respecto de los demás y del mundo. En ese sentido, cuando uno estudia la desconexión digital, tiene que entender que las personas van experimentando con la desconexión de forma gradual. Lo más fuerte podría llegar a considerarse borrar la cuenta, incluido el historial, y lo más leve puede ser usar algunas funcionalidades para volverse más opaco o generar barreras. Por ejemplo, desactivar la última hora de conexión o la confirmación de lectura.










